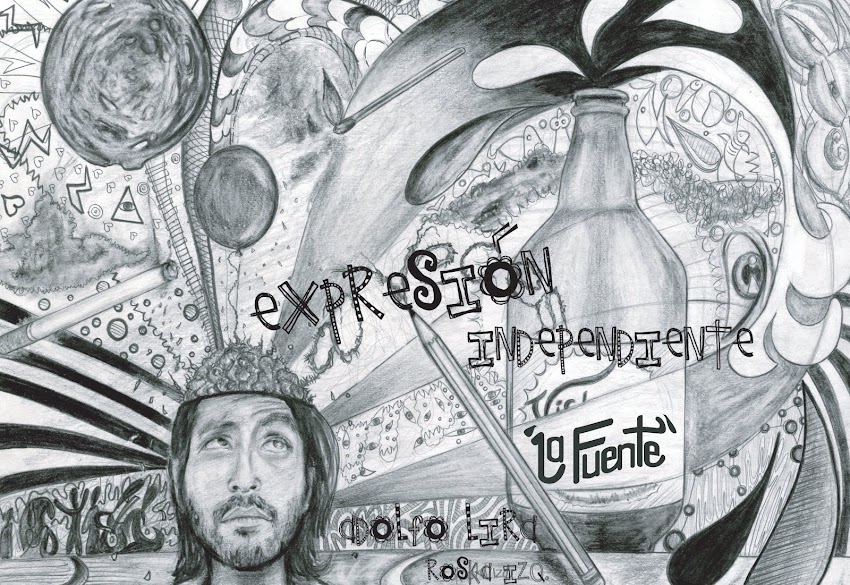Nunca he asistido a un funeral, la muerte no ha estado lo suficientemente cerca. Me he encontrado en decenas de hospitales y la sala de urgencias es mi segundo hogar. Soy enfermera. Brazos rotos por peleas y piernas fracturadas, debido al fútbol, son los casos más comunes; jóvenes baleados, ataques al corazón, diabéticos, accidentados por la imprudencia vial, éstos y muchos más he recibido…a ninguno he presenciado morir.
La sala de urgencias es un lugar frío, sin cabida para una sonrisa; tiene que perdurar la seriedad y una mente alerta. En nuestras manos se encuentra la vida de otro ser humano y somos nosotras, las enfermeras, la que muchas veces tenemos que lidiar con los familiares de los pacientes, observarlos, descifrar las palabras que son obstruidas por el llanto, la desesperación y la angustia.
Junto a las camillas el descanso es relativo, siempre existe algo por hacer, y una vez terminado, algún pendiente se encuentra a la espera. Nos encontramos en constante movimiento, junto a médicos y camilleros jugamos a ser Dios, nuestras acciones deciden el destino de otro individuo.
Cuando mi turno llega a su fin atravieso la sala de espera, veo con detenimiento a los ahí presentes, sus rostros destrozados, inmersos en la incertidumbre; algunos llevan horas, otros…días enteros. Me pregunto cómo será el rostro de alguien en un funeral, la duda ha desaparecido, lo único presente es la certeza de la muerte.
Por fin me encuentro en la calle, el sol de mediodía es sofocante, todos los fumadores están aquí y para mi desgracia veo un rostro conocido, un amigo de la infancia. Mantengo mi distancia pero el contacto es inevitable, me cuenta que su hermano ingresó hace un par de minutos, víctima de un ataque hipoglucémico; un nivel bajo de azúcar en la sangre puede resultar letal. Escucho a mi amigo con atención, pero la expresión en su rostro es lo que me captura; las arrugas se apoderan de él, los ojos vidriosos nunca desaparecen, no para de tronarse los dedos y su voz entrecortada me apuñala con cada palabra; estúpidamente le digo que no se preocupe, que todo saldrá bien y me despido.
Mientras camino al Metro Tlatelolco, sólo puedo pensar en el rostro de mi amigo y en la desgracia que lo invade; pero de pronto pienso en mi propia desgracia, nunca he lidiado con una muerte y la empatía es algo que desconozco totalmente.